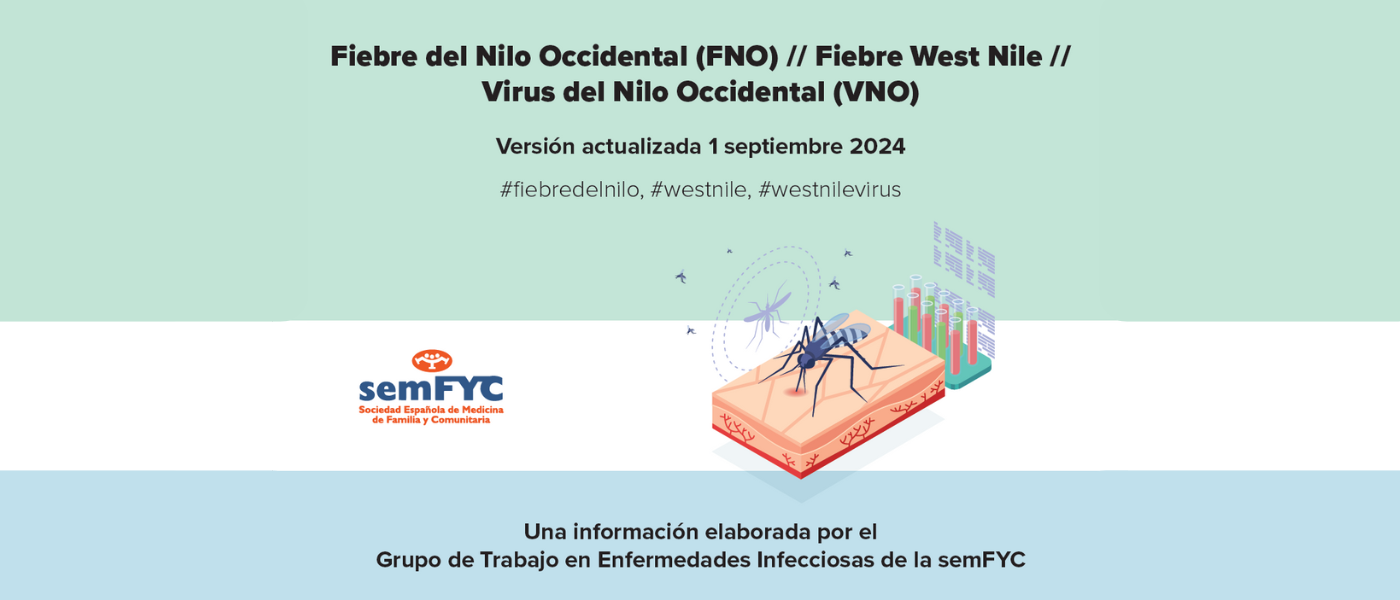
El abordaje de la Fiebre del Nilo Occidental en la Atención Primaria
La Fiebre del Nilo Occidental (FNO) es una enfermedad causada por el Virus del Nilo Occidental (VNO) que se transmite a los caballos y a los seres humanos a través de los mosquitos. Lleva presente en España desde hace 20 en España, pero ha sido este pasado mes de agosto cuando la cifra de afectados ha sido más alta, alcanzando a 65 personas, cinco de ellas fallecidas.

Para poder hacer frente a su detección en la Atención Primaria, es importante conocer su clínica, sus posibles complicaciones y los factores de riesgo que puede tener la enfermedad y poder hacer un diagnóstico y poder tomar medidas de control necesarias.
Clínica del VNO
El periodo de incubación puede ser de 2 a 14 días, siendo entre 2 y 6 lo más habitual, todo y que en personas inmunodeprimidas puede ser de 3 o más. El 70-80% de los casos padecen infección asintomática o subclínica, mientras que el 20% restante puede padecer fiebre leve, debilidad, mialgias, artralgias y cefaleas, de manera autolimitada entre 3 y 10 días. Menos frecuentemente también se pueden producir vómitos, diarrea y en ocasiones exatema difuso.
¿Cuándo existen complicaciones?
1 de cada 150 infectados (< 1%) desarrolla enfermedad grave o neuroinvasiva (ENN) que suele aparecer entre los 8-14 días tras el inicio de la infección y engloba tres síndromes: meningitis (35-50%), encefalitis (55-60%) y parálisis flácida aguda (5-10%).
Existen además otras posibles complicaciones raras como la miocarditis, arritmias cardiacas, rabdomiólisis, manifestaciones oculares (coriorretinitis, hemorragias retinianas, vitritis, neuritis óptica, uveítis), orquitis, pancreatitis, hepatitis o fallo multiorgánico.
La tasa de mortalidad es de hasta el 10% (de los que desarrollan ENN). Es significativamente más alta en los pacientes con encefalitis y mielitis flácida aguda que en los pacientes con meningitis. En este sentido, los factores de riesgo son personas mayores de 60 años, que tengan inmunosupresión activa y con comorbilidad crónica significativa.
En cuanto a las secuelas, son frecuentes en un 30-60% de los casos, especialmente después de la ENN y pueden ser déficits neurológicos residuales, debilidad muscular generalizada, pérdida de memoria y dificultad para realizar actividades de la vida diaria que pueden persistir durante semanas o meses.

¿Qué se puede hacer desde la Atención Primaria?
La detección se realiza ante los pacientes que acuden a la consulta con al menos uno de los signos de encefalitis, meningitis, parálisis flácida aguda, síndrome de Guillain-Barré y con o sin fiebre (> 38,5 ºC).
En cuanto al criterio epidemiológico, el paciente ha de tener antecedentes de residir o haber visitado zonas en las que se haya detectado circulación de VNO o de haber expuesto a picaduras de mosquito en dichas zonas, y/o que exista transmisión de persona a persona, ya sea vertical o por antecedente de transmisión sanguínea o por transplante.
¿Cuándo hay que derivar al paciente al hospital?
Los criterios de derivación al hospital ante la infección por VNO confirmada o elevada sospecha son cuando el paciente presenta:
Síntomas de afectación sistémica grave:
- Fiebre alta persistente que no responde a tratamiento, dificultad para respirar, inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia), deshidratación severa.
- Puntuación baja en la escala de Glasgow
- Sospecha de sepsis [qSOFA (Quick SOFA Score) _2]
- Antecedentes de síncope
Clínica neurológica establecida:
- Cefalea intensa, desorientación, confusión, trastornos del habla, obnubilación, convulsiones
Y finalmente cuando son pacientes de alto riesgo:
- Inmunocomprometidos (incluidas las neoplasias activas)
- Diabetes
- Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, HTA
- Enfermedad renal crónica
- Hepatitis crónica
- Trastornos neuropsiquiátricos
¿Cuál es la situación del VNO en España?
Según el Protocolo para la vigilancia epidemiológica de la FNO del ministerio de Sanidad, actualmente las zonas más afectadas se sitúan en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Igualmente, en las zonas en que se conozca circulación del virus, al inicio de cada temporada de actividad del vector (abril) hasta el otoño (finales de noviembre) se reforzará la vigilancia de los casos humanos.
_1726835448.jpg)
Diagnóstico y tratamiento
Los métodos de laboratorio de la detección del VNO son de manera indirecta a partir de la serología (de elección ya sean por suero y líquido cefalorraquídeo, o por detección genoma viral) y directa a través de ARN viral mediante RT-PCR, aislamiento del virus en cultivo celular.
Lamentablemente, no existen en la actualidad pruebas rápidas validadas que puedan realizarse en un centro de Atención Primaria.
Igualmente, no existen terapias aprobadas ni recomendadas para el VNO, así que el tratamiento es de apoyo. En los casos graves, siempre es necesario hospitalizar a los pacientes para que puedan recibir este tratamiento de apoyo, como líquidos intravenosos, analgésicos y cuidados de mantenimiento hospitalarios.
Además, los pacientes deben ser tratados con productos como inmunoglobulina (intravenosa policional -IViG), interferón (alfa – 2b), ribavirina y corticosteroides.
En la actualidad se está estudiando los efectos del Omg-IgG-am (Omrix Biopharmaceuticals, Tel Aviv, Israel), un producto de IgIV policlonal que contiene altos títulos de anticuerpos neutralizantes del VNO, y el MGAWN1 (un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante
VNO).
_1726835506.jpg)
Prevención del VNO entre la población
El Virus del Nilo Occidental (VNO) es el arbovirus más extendido globalmente y está presente en todos los continentes excepto en la Antártida. No hay vacunas para humanos, pero existen vacunas inactivadas para caballos mayores de 6 meses, autorizadas en la Unión Europea y Estados Unidos.
La profilaxis se centra en minimizar la exposición a vectores en zonas de alto riesgo mediante repelentes, desinfectantes y evitando salidas en horas de máxima actividad de los mosquitos. Además, se recomienda el uso de mosquiteras y ropa de manga larga. Por último, los pacientes que hayan superado el VNO no pueden donar sangre hasta cuatro meses después de su recuperación.
Medidas de control de la enfermedad
Las medidas de prevención y lucha contra la enfermedad en España se alinean con la política de la Unión Europea en sanidad animal. La reducción de la exposición a los mosquitos en humanos, mamíferos y aves es clave, aunque el uso de insecticidas y larvicidas tiene eficacia limitada.
Es crucial realizar estudios entomológicos para identificar las especies de mosquitos Culex que transmiten la enfermedad y su aparición en la región. Debido a que la enfermedad tiene un reservorio en la fauna silvestre y es transmitida por mosquitos, su erradicación es extremadamente difícil una vez presente en una región.








