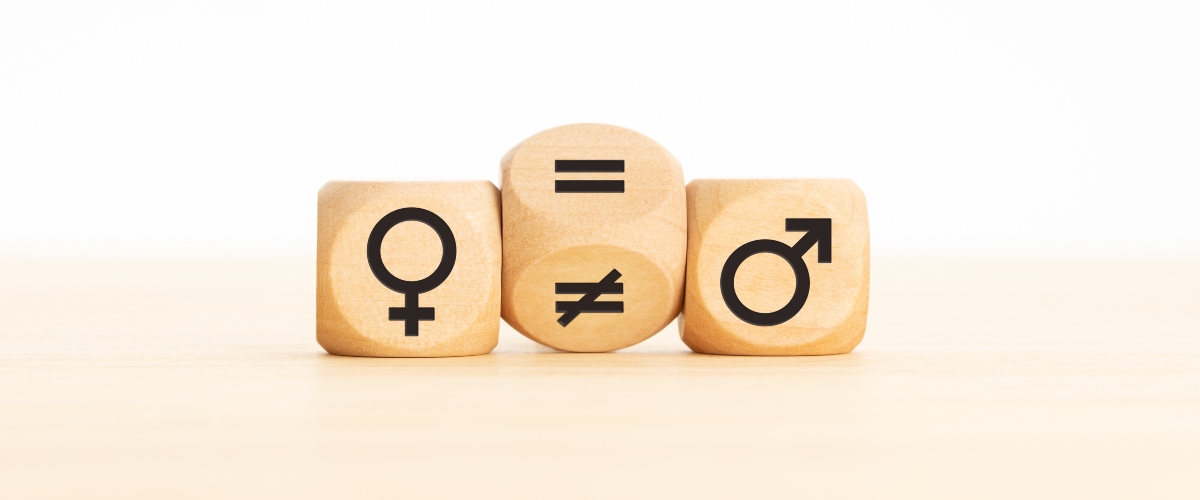
#HemosLeído ·Igualdad: ¿dónde estás?
Ana Dosio Revenga. Grupo Inequidades Osatzen
En junio de 2023, la ONU publica un informe sobre sesgos de género en las normas sociales tras examinar datos registrados entre 2017 y 2022 en 80 países que representan al 85% de la población mundial. Emplea el Índice de Normas Sociales de Género (GSNI) para cuantificar prejuicios contra mujeres, valorando actitudes sobre sus roles en 4 dimensiones: integridad física, educativa, económica y política, y prestando especial atención a las dos últimas.
Concluye la existencia de sesgos de género en todas las regiones del mundo, con independencia del nivel económico, desarrollo o cultura. Aconseja abordarlos con intención de lograr la igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues infravaloran capacidades y derechos de mujeres, restringen sus opciones al regular los límites de lo que esperan sean y hagan, y privan a la sociedad de los beneficios de su liderazgo.
Más del 25% de la población mundial justifica que un hombre golpee a su esposa. El 26 % de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia de pareja.
Casi el 90 % de las personas (hombres y mujeres) presentan al menos un sesgo, lo que sugiere arraigo social. Incluso en países con menos sesgos, más del 25% presentan, al menos, uno.
En países con mayores sesgos, las mujeres dedican hasta seis veces más tiempo a tareas domésticas y de cuidados que los hombres (frente al doble en los de menos sesgos), lo que dificulta alcancen responsabilidades políticas, pese a eliminarse barreras en muchos de ellos.
Las mujeres se matriculan y finalizan más sus estudios que los hombres en todos los niveles educativos, y esta diferencia va en aumento. Sin embargo, en países donde las mujeres tienen mayor nivel educativo, la brecha media de ingresos es del 39%. Estudios recientes muestran como causa la "penalización infantil", surgida de expectativas sociales que dictan más tiempo de cuidado de la infancia por las mujeres.
Las mujeres están infrarrepresentadas en política, administración pública y liderazgo empresarial. Tienen derecho a votar y presentarse a cargos políticos prácticamente en todo el mundo. Aun así, ocupan poco más de 1 cada 4 escaños parlamentarios y el 22 % de ministerios que, además, se centran en áreas concretas, de carácter social o medioambiental. La proporción de jefaturas de gobierno en manos de mujeres se mantiene estable, alrededor del 10 % desde 1995.
Las mujeres asumen el 28 % de las gerencias y el 31 % de principales puestos en administraciones públicas. El porcentaje disminuye según ascendemos en la escala política y económica. Representan el 70 % de profesionales en salud y atención social, pero solo el 25 % de puestos superiores y el 5 % del liderazgo sanitario.
Casi la mitad de la población mundial cree que los hombres son mejores líderes políticos y ejecutivos de negocios. Mientras, las mujeres son juzgadas con más dureza que sus homólogos masculinos. La población puede aceptar su liderazgo o, por el contrario, originar una reacción, incluso violenta, contra ellas, cuando alcanzan el poder.
Lo más preocupante es que estos datos se perpetúan, habiéndose estancado en la última década, aunque existan diversas iniciativas y campañas pro- derechos de las mujeres. El mundo no avanza a suficiente velocidad para lograr la igualdad de género en 2030.
La pandemia COVID-19 supuso la aparición de movimientos contra la igualdad de género, a pesar de que algunos países liderados por mujeres mostraran la conexión entre salud, educación y economía y contuvieran mejor la situación. Los derechos de mujeres retrocedieron en un momento de crisis de desarrollo humano (el valor del IDH disminuyó en 2020 por primera vez desde su registro, y nuevamente al año siguiente).
La participación de mujeres en política produce efectos positivos en salud, cuidado de infancia, comunidades marginadas, medio ambiente, ingresos fiscales y compromiso militar. Consiguen mayor crecimiento económico a largo plazo. Su liderazgo en administraciones públicas se correlaciona con servicios de mayor calidad. La evidencia muestra que tienden a equilibrar prioridades a corto y largo plazo y tomar decisiones menos extremas.
La resolución 1325 del 2000 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, destaca su papel como mediadoras de conflictos y en
consolidación de la paz. Sin embargo, continúan ausentes en mesas de negociación de países como Ucrania (0%), Yemen (4 %) y Afganistán (10 %). Aproximadamente 7 de 10 procesos de paz no incluyeron mediadoras. Analizando 156 acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2011, la intervención de mujeres implicó impacto positivo (estadísticamente significativo) en la duración de la paz.
En este contexto, parece necesario identificar y legitimar el malestar de las mujeres. No solo el que implica una mayor exigencia social en el cuidado de otras personas, sino también otras experiencias asociadas a la dificultad de acceso y mantenimiento en cargos de responsabilidad y/o políticos, o la brecha en ingresos aunque adquieran progresivamente mayor nivel educativo. Desde Atención Primaria, podemos intervenir acogiendo el relato de estas dificultades y/o participando en acciones comunitarias que contribuyan a desmontar la desigualdad de género. https://hdr.undp.org/content/2023-gender-social-norms-index-gsni#/índicies/GSNI








